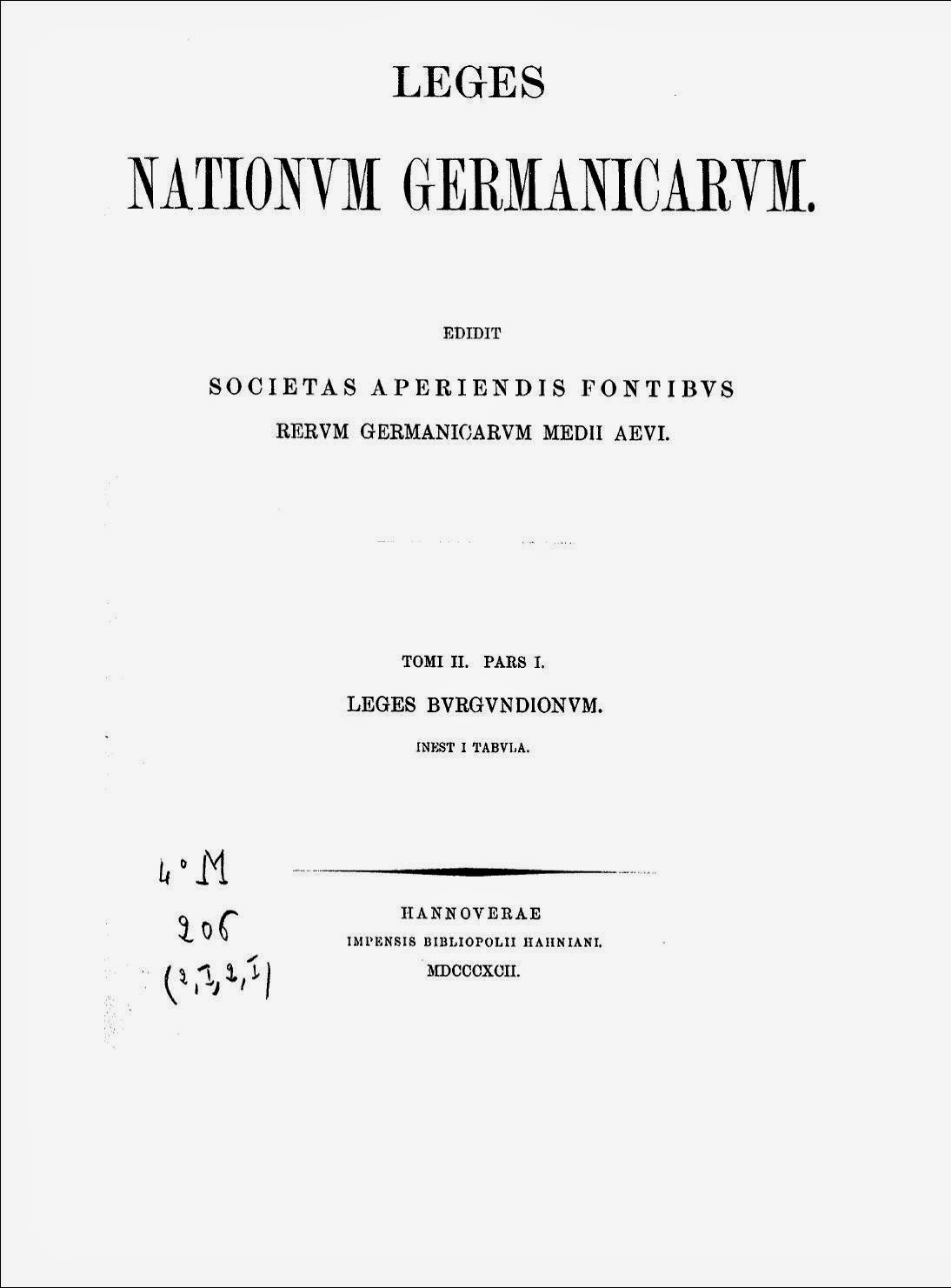|
| Pedro II de Aragón. |
LA BATALLA (Transcripción del romance)
Los moros que
estauan atados, como es dicho, et que se non podíen mouer daquel logar do
estauan, començaron a desuiar las primeras feridas de los nuestros que subíen
por logares assaç desguisados pora combaterse. Et en estas contiendas, algunos
de los nuestros que subíen a cometer los moros, essos canssados por las
grauezas de las sobidas, paráronsse et estidieron quedos yaquanto. Entonçes
algunos de medio de las azes de Castiella et de Aragón, fiziéronsse una
companna et uinieron a las primeras azes, et fue grand la muebda que se y fizo,
et la cosa muy peligrosa et en dubda; assí que algunos,
pero non de los grandes, semeiaua que queríen foyr; mas los primeros et
los de medio de Aragón et de Castiella ayuntados en uno, combatien a los
enemigos, et requedáuanlos de yr adelant, etesto fazien ellos quanto podíen. En
tod esto, las azes de las costaneras lidiauan muy fuerte con las azes de los
moros, et las feridas eran muchas et muy fuertes della et Della parte; mas las de los moros eran tantas
et tan fuertes et la su muchedumbre tan grand, que unos
de los nuestros començaron a couardar, et tornando las espaldas, semeiaua que fuyen ya. Et
ueyendo esto el muy noble rey don Alffonsso, a unos de los uiles del
pueblo menudo que non auien cuedado de catar lo que estaua mal, dixo all arçobispo de Toledo, oyéndolo todos: «arçobispo, yo et uos aquí morremos». Et respondiol
essa ora ell arçobispo: «sennor, fiemos en Dios, et
mejor será; ca nos podremos más que nuestros enemigos, et uos los uençeredes
oy». El noble rey don Alffonsso, nunqua
uençudo de coraçón, dixo: «uayamos apriessa a acorrer
a los primeros que están en peligro». Entonçes Gonçalo Royz et sus
hermanos fueron contra los primeros en acorro; mas Fernant García, varón libre
et enssennado en cauallería, tardó al rey, consseiandol que guardase ell
gouernamiento de la hueste, et de guisa fuesse en ell acorro daquellos, que la
hueste non se desordenasse porque fuesse desbaratada. Estonçes dixo el noble rey de cabo al arçobispo:
«arçobispo, aquí muéramos, ca tal muerte conuiene a nos, et tomarla en tal
artículo et en tal angosura por la ley de Cristo: et muéramos en él».
Respondió el arçobispo: «sennor, si a Dios plaze esso,
corona nos uiene de victoria, esto es de uençer nos; et non de muerte nin
morir, mas uenir; pero si de otra guisa ploguiere a Dios, todos comunalmientre
somos parados para morir conuusco, et esto ante todos lo testigo yo, pora ante
Dios». Estonçes el noble rey don Alffonsso,
non demudada por ello la cara nin el su loçano gesto, nin el su muy noble et apuesto contenent que él solíe traer, nin
demudada la palabra, parósse esforçado et firme, como
fuerte uarón armado, et como león sin espanto;
ca pora morir o pora uencer firme estatua él. Et dallí adelante, non queriendo más
soffrir el peligro de los primeros, uénose dallí apriessa, fasta que llegó al
corral del moro; et enderesçolo Dios que lo fazie todo, et uinieron y con el alegremientre las noblezas de las sus
sennas et los suyos. Et la cruç del Sennor que
delant ell arçobispo de Toledo auíe en costumbre de uenir, aduziéndola aquella hora Domingo Pascual de
Almoguera, canónigo de Toledo, entró con ella por ell az de los moros, et passó por todos marauillosamientre, et non
tomando y ningún pesar esse don Domingo que la cruç, traye, nin ninguna lisión,
sin los suyos, ca non uinien y con él; et assí fue en su yda sin todo periglo,
fasta que llegó all otro cabo de la batalla: et fue
assí como plogo a Dios. Et en las sennas de los tres reyes uinie la ymaien de sancta María virgen madre de Dios, la
que de la prouinçia de Toledo et de toda Espanna estido
et fue siempre uençedora et padrona, en cuya
uenida marauillosa, aquella az de los moros de marauillar et companna que non
auíe cuenta et que fasta allí estidieran et estauan firmes que se non mouíen,
et rebeldes que contrallaran a los nuestros, muerta
essa companna marauillosa a espada et segudada a lanças et uençuda a feridas,
tornó las espaldas a foyr. Entonçes yua el rey moro por la priesa de la
batalla, et más affincamiento de su hermano a quien llamauan Zeyt Abozecri por
nombre, quel affincaua que se saliesse de la batalla et se fuesse, subió esse rey Almiramomelín en una bestia de muchos
colores, et por guarir que non muriesse allí o fuese preso –ca uió el que lo
uno al desto que lo seríe si y fincasse– cogiósse a foyr, sintiendo que
aquello era lo más seguro pora lo que ell auíemester. El fuxó con tres
caualleros que ouo por companneros en aquel perigro, et ueno así fuyendo a Baesça; et los de Baesça, ueyendol daquella
guisa uenir, entendieron que el mal era et que uençudo uinie, et demandáronle
que qué faríen; et diz que les respondió: «non puedo consseiar a mí nin a uos»;
et camió allí la bestia, et ueno a Jahén aquella noche.
Entonçes los aragoneses de la su parte, et los castellanos de la suya, et los
nauarros otrossí de la suya, desboluieron apriessa las manos entre los moros,
et mataron allí muchos dellos, et muchos en los alcanços que fizieron empos
ellos a muchas partes, por o yuan fuyendo, et ellos empos ellos matando.
TE DEUM LAUDAMUS (A ti Dios alabamos)
Oyendo esto ell
arçobispo, et ueyéndolo, dixo estas palauras al noble
rey don Alffonsso: «sennor, menbraduos todauía de la graçia de Dios
que cumplió en uos todas las faltas, et yaquanto el
denuestro de Toledo, et oy uos lo enmendó; et menbraduos otrossí de
uuestros caualleros, por cuya ayuda uiniestes a tan
grand gloria et tanto prez entre los reyes de Espanna: et en más tierras suena el uuestro prez, ca por más tierras suena et sonará más el uuestro nombre et la uuestra grand fama». Estas
razones et otras tales como estas acabadas de dezir en esta manera, el
arçobispo et los obispos, que y eran con ell, et los abades et frayres et la
otra clerezía, que y eran con ellos, alçadas las manos et las uozes al çielo,
con lágrimas de sanctidad et con cántico de alabança, salieron en esta razón,
cantando con gran alegría aquel cántico que dizen en la eglesia: Te Deum laudamus, Te Dominum
confitemur, et quiere esto assí dezir en el castellano: «A ti Dios,
alabamos, a ti, Sennor, confessamos», et dixieron este cántico todo,
cantandol fasta cabo. Et eran y don Tello obispo de Palençia, don Rodrigo
obispo de Sigüença, don Melendo obispo de Osma, don Domingo obispo de
Plazençia, don Pedro obispo de Áuila, et muchos otros clérigos onrrados que
eran y con ellos, cantando cánticos et alabanças a
Nuestro Sennor Dios, por quanto crebanto fiziera en aquell día en los paganos
enemigos de la cruç, et quanta uertud et exaltamiento mostrara en los cristianos fieles de Cristo et mantenedores de la su ley.
Aun dize ell arçobispo en esta estoria adelante: ell campo de la batalla tan
lleno fincaua de moros muertos et tanto era y la su mortandat que, aun yndo en
buenos cauallos, apenas podiemos passar sobre los cuerpos dellos. Et eran los
moros que fueron fallados çercal sobredicho corral muy luengos de cuerpos et
muy gruesos omnes; et lo que se marauilla pora dezirlo: maguer que yazien
destorpados de todos sus cuerpos et de todos sus miembros, et despoiados todos,
que los despoiaran los pobres, pero que por tod eso, en tod el campo de la
batalla ninguna sennal de sangre non pudo seer fallada. Et acabadas estas cosas como dichas son, los nuestros non queriendo poner
término nin destaio a la graçia de Dios, fueron
sin toda canssedad a todas partes, fasta la hueste empos los moros que fuyen;
et segundo ell asmança de los nuestros era, mataron y
dellos fasta dozientas uezes mill moros. Más de los nuestros según ende
podimos saber la uerdad, adur se pudieron seer fasta XX et V omnes. Agora acabada la batalla et deliberada, loado a Dios, como es
dicho, cuenta aún la estoria adelant de los grandes fechos que los cristianos y
fizieron.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ,
C. España musulmana, op. cit., t. II, pp. 378-381.
Pautas para los
comentarios de textos
Una primera lectura detenida e identificación de
las palabras e ideas principales del texto, una segunda lectura subrayando.
Consulta en diccionarios y glosarios de aquellos
términos de significado dudoso o que se desconozcan.
1)
Clasificación del documento (es el primer paso del análisis y comentario del texto) en
la que podemos determinar los siguientes datos:
Titulo autor fecha (o circunstancias
espaciotemporales del texto).
El texto pertenece
al tomo II de la obra titulada “La España Musulmana” (1946), escrita por
Claudio Sánchez Albornoz. El autor fue el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez
de Rada, es un fragmento de su obra titulada “De rebus Hispaniae” conocida como La Historia Gótica o Cronicón del Toledano, escrita en nueve
libros por encargo de Fernando III, abarca desde la creación del mundo hasta
1243 (Biblioteca Universidad de Navarra, 2013).
Tipo de documento (destino público o privado) y tipo de fuente (es
primaria o secundaria). Temática general (o naturaleza del texto).
Aunque la
obra de Claudio Sánchez Albornoz es una fuente secundaria de carácter
historiográfico, este fragmento que estudiamos es una fuente primaria, de tipo
histórico literario y destino público, que narra la batalla de Las Navas
de Tolosa (1212), en la que se enfrentaron los ejércitos cristianos de los
reyes de Castilla, Aragón y Navarra, y ultramontanos, contra las tropas
musulmanas que lideraba el califa almohade Muhammad al-Nasir.
2) Esquema del texto (o
análisis del texto), en el resumimos el texto explicando cada una de sus partes,
precisando la jerarquía de las ideas, señalando cuál es la principal y cuáles
las secundarias, al principio incluso podemos definir los términos importantes
del texto.
Los dos fragmentos del texto están cargados de
una finalidad ideológica, muestran los detalles de la batalla de “Las Navas de
Tolosa”, que enfrentó a un ejército feudal y cruzado, encabezado por los reyes
de Castilla, Aragón y Navarra, contra las huestes musulmanas, andalusíes y norteafricanas del
califa almohade al-Nasir.
En el primer fragmento, el arzobispo de Toledo describe en
primera persona los detalles del enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, resaltando
la figura del rey de Castilla y rodeándolos de un aire de milagroso
providencialismo que acaba con la derrota musulmana. Primera idea, la derrota.
En el
segundo fragmento, como todo el texto aumentado y glosado con
posterioridad a los hechos, quedan reflejadas las celebraciones realizadas por
las importantes figuras religiosas que se encontraban entre los combatientes,
como el arzobispo de Toledo, los obispos de Sigüenza, Ávila y Plasencia; en agradecimiento a Dios por la
derrota sufrida por los sarracenos. La idea que el autor quiere
transmitir es la victoria de un gran Rey cristiano, que pasará a la
posterioridad por la derrota de los infieles con la ayuda que Dios en defensa
de la fe verdadera. Idea principal, la victoria de la fe y la exaltación de la
monarquía castellana (Biblioteca Universidad de Navarra, 2013).
3) Comentario propiamente
dicho (una
vez clasificado y analizado el texto, comienza el comentario).
Contexto
histórico.
El texto se puede encuadrar en el apogeo del
imperio almohade, que se mantendría solo en apariencia durante los primeros
años del gobierno del hijo de Yusuf al-Mansur, Muhammad al-Nasir (1199-1213).
Unas rebeliones internas llevaron a al-Mansur a firmar una tregua con los
cristianos, que fue renovada por su hijo hasta finales de 1210.
Durante este largo período de paz, los castellanos
pudieron recuperarse de su derrota en Alarcos y olvidar sus rencillas firmando
a principios del siglo XIII diversos acuerdos entre Castilla, Navarra, Aragón y
Portugal, que obtienen el apoyo del Papa (Martín, 1993): Inocencio III otorgó a
la empresa de la lucha contra los Almohades los privilegios de “Cruzada”. La
bula fue recogida por Jiménez de Rada y predicada en Alemania, Italia y
Francia, recibiendo el apoyo de numerosos caballeros (Biblioteca U. N., 2013).
Con la extinción de la tregua en 1211, los reinos
cristianos tomaron la iniciativa con expediciones por Baeza, Úbeda y Jaén. Al
tenerse noticia de la preparación de una nueva ofensiva almohade, en el verano
de 1212, Castilla preparó un gran ejército, la campaña contra al-Nasir dirigida
por el rey castellano tuvo su momento álgido en la batalla de las Navas de
Tolosa, con un objetivo, recuperar los territorios perdidos en la derrota de
Alarcos y la iniciativa expansiva a costa de territorios musulmanes.
La
batalla de Las Navas de Tolosa tuvo lugar el lunes 16 de julio de 1212 en los
llanos de las Navas de Losa o de Tolosa, al norte de la actual provincia de
Jaén. El ejército cristiano estaba integrado por huestes castellanas,
aragonesas y navarras. No faltaron a la cita las órdenes militares presentes en
la Península, así como diversos caballeros ultramontanos, leoneses y
portugueses que se unieron de manera voluntaria movidos por los
privilegios de “Cruzada” que Inocencio III otorgó a la empresa.
El
ejército almohade, probablemente más numeroso que el cristiano, se encontraba
acampado en la llanura de las Navas de Tolosa, frente al desfiladero de la Losa. El ejército cristiano logró
acercarse a través de un sendero secreto por el que pudo acceder hasta la Mesa
del Rey y desde allí se lanzó al ataque final, que se decidió del lado
cristiano con la intervención de la retaguardia castellana al mando de Alfonso
VIII. El botín y las provisiones tomadas en la batalla permitieron proseguir la
campaña (Álvarez (Coord.), 2011).
Comentario
de las ideas principales, identificando a los protagonistas si los hubiese.
Los Almohades eran
un grupo de tribus beréberes que en el 1146 entraron en la Península y
se hicieron con el poder musulmán. El califa Yusuf al-Mansur derrotó a Alfonso VIII en la batalla de Alarcos, la
derrota tuvo una considerable repercusión ideológica (Álvarez (Coord.), 2011), frenando
la expansión cristiana hasta la batalla de las Navas de Tolosa.
Alfonso VIII de Castilla (1155-1214), se enfrentó
a los reinos de León y Navarra. En 1198 pactó una alianza con Pedro II de
Aragón y el reparto de Navarra.
Pedro II de Aragón (1177-1213). Rey de Aragón y
Conde de Barcelona. Su reinado estuvo dedicado a la política en los territorios
transpirenaicos, con resultados limitados que causaron el endeudamiento de la
Corona.
Sancho VII de Navarra (1160-1234). Su
enfrentamiento con Castilla y Aragón se saldó con pérdidas territoriales. Se
alió con el rey de Castilla en su lucha contra los almohades.
Rodrigo Jiménez de Rada (1209-1247), entre las
huestes del rey Alfonso VIII se encontraba el arzobispo de Toledo, fue uno de
los principales adalides del papa Inocencio III en el proyecto de unidad de los
reyes cristianos peninsulares, con la idea de combatir a los almohades, recogió
personalmente la bula de cruzada (1211) y la predicó en Alemania, Italia y
Francia, ganando el apoyo de numerosos caballeros y notables de toda la
geografía recorrida.
El autor del texto quiso transmitir para la
posteridad, que la batalla no fue un suceso más de la reconquista, fue algo más
trascendente, el enfrentamiento entre dos modelos, “El Islam” y “la
Cristiandad”, con la victoria de esta ultima, el Dios de los cristianos había
vencido, y la victoria la encarnaba en la de un gran Rey de la monarquía castellana,
que recuperaría España, rey que pasará a la posterioridad por la derrota de los
infieles con la ayuda que Dios en defensa de la fe verdadera.
Acontecimientos relacionados.
La batalla de Las Navas de Tolosa fue decisiva en
el devenir de la guerra secular entre cristianos y musulmanes. La derrota almohade
aceleró su crisis, aunque algunas décadas todavía resistieron el empuje de los
cristianos. Internamente se deshizo la unidad andalusí y se formaron las
“Terceras taifas”, de las que un tiempo después solo Granada sobrevivió
(Monsalvo, 2010).
Todos los reinos peninsulares se beneficiaron de
la campaña de la Navas, sin embargo Castilla fue la gran triunfadora. La
frontera castellana se restableció en la línea de Sierra Morena, incluso se
ocuparon fortalezas al sur de esa cordillera. Por otra parte la batalla de las
Navas supuso la primera gran derrota de los almohades en lucha campal y sus
repercusiones ideológicas fueron bien aprovechadas por los castellanos. El desastre
no fue más que el comienzo de la descomposición almohade. El fin del Califato
es el fracaso del intento de unificación de los particularismos andalusíes y
norteafricanos, bajo el mando de una clase dominante de origen beréber (Álvarez
(Coord.), 2011).
4) Conclusión, detallando la importancia
del texto y su grado de fiabilidad
teniendo en cuenta todos los puntos anteriores.
La importancia del texto, que es parte de la
narración de Jiménez de Prada contenida en su crónica de España sobre la
batalla de las Navas de Tolosa fue decisiva para la memoria histórica y
colectiva de generaciones posteriores, ya que doce de los quince capítulos del
libro VIII, los dedicó a contar los sucesos desde la primavera hasta el mes de
julio de 1212.
De manera que el detalle del relato, “aumentado y
glosado con posterioridad” en muchos de los acontecimientos narrados, ha
constituido lo que podríamos llamar el “ciclo historiográfico” de este combate
(Biblioteca U. N., 2013).
"Descartados los enunciados y los datos excesivos, el comentario podría quedar así; aunque siempre hay que tener en cuenta que no existe un modelo de comentario inmutable y este es mejorable, simplemente intenta ser un ejemplo".
COMENTARIO
DE LAS NAVAS DE TOLOSA
El texto
pertenece al tomo II de la obra titulada “La España Musulmana” (1946),
escrita por Claudio Sánchez Albornoz. El autor fue el arzobispo de Toledo,
Rodrigo Jiménez de Rada, es un fragmento de su obra titulada “De rebus Hispaniae” conocida como La Historia
Gótica o Cronicón del Toledano,
escrita en nueve libros por encargo de Fernando III, abarca desde la creación
del mundo hasta 1243 (Biblioteca U. N., 2013).
Aunque la
obra de Claudio Sánchez Albornoz es una fuente secundaria de carácter
historiográfico, este fragmento que estudiamos es una fuente primaria, de tipo
histórico-literario y destino público, que narra la batalla de Las Navas
de Tolosa.
Los dos
fragmentos del texto están cargados de una finalidad ideológica, muestran los
detalles de la batalla de “Las Navas de Tolosa”, que enfrentó a un ejército
feudal y cruzado, encabezado por los reyes de Castilla, Aragón y Navarra,
contra las huestes musulmanas,
andalusíes y norteafricanas del califa almohade al-Nasir.
En el
primer fragmento, el arzobispo de Toledo describe en primera persona los
detalles del enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, resaltando la figura
del rey de Castilla y rodeándolos de un aire de milagroso providencialismo que
acaba con la derrota musulmana.
En el
segundo fragmento, como todo el texto aumentado y glosado con posterioridad a
los hechos, quedan reflejadas las celebraciones realizadas por las importantes
figuras religiosas que se encontraban entre los combatientes, como el arzobispo
de Toledo, los obispos de Sigüenza, Ávila y Plasencia; en agradecimiento a Dios
por la derrota sufrida por los sarracenos. La idea que el autor quiere
transmitir es la victoria de un gran Rey cristiano, que pasará a la
posterioridad por la derrota de los infieles con la ayuda de Dios en defensa
de la fe verdadera (Biblioteca U. N.,
2013).
El texto
se puede encuadrar en el apogeo del imperio almohade, que se mantendría solo en
apariencia durante los primeros años del gobierno del hijo de Yusuf al-Mansur,
Muhammad al-Nasir. Unas rebeliones internas llevaron a al-Mansur a firmar una
tregua con los cristianos, que fue renovada por su hijo hasta finales de 1210.
Durante
este largo período de paz, los castellanos pudieron recuperarse de su derrota
en Alarcos y olvidar sus rencillas firmando a principios del siglo XIII
diversos acuerdos entre Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, que obtienen el
apoyo del Papa (Martín, 1993): Inocencio III otorgó a la empresa de la lucha
contra los Almohades los privilegios de “Cruzada”. La bula fue recogida por
Jiménez de Rada y predicada en Alemania, Italia y Francia, recibiendo el apoyo
de numerosos caballeros (Biblioteca U. N., 2013).
Con la
extinción de la tregua en 1211, los reinos cristianos tomaron la iniciativa con
expediciones por Baeza, Úbeda y Jaén. Al tenerse noticia de la preparación de
una nueva ofensiva almohade, en el verano de 1212, Castilla preparó un gran
ejército. La campaña contra al-Nasir dirigida por el rey castellano tuvo su
momento álgido en la batalla de las Navas de Tolosa, con un objetivo, recuperar
los territorios perdidos en la derrota de Alarcos y la iniciativa expansiva a
costa de territorios musulmanes.
La
batalla de Las Navas de Tolosa tuvo lugar el lunes 16 de julio de 1212 en los
llanos de las Navas de Tolosa, al norte de la actual provincia de Jaén. El
ejército cristiano estaba integrado por huestes castellanas, aragonesas y
navarras. No faltaron a la cita las órdenes militares presentes en la
Península, así como diversos caballeros ultramontanos, leoneses y portugueses
que se unieron de manera voluntaria movidos por los privilegios de “Cruzada”
que Inocencio III otorgó a la empresa.
El
ejército almohade, quizá más numeroso que el cristiano, se encontraba acampado
en la llanura de las Navas de Tolosa, frente al desfiladero de la Losa. El ejército cristiano logró
acercarse a través de un sendero por el que pudo acceder hasta la Mesa del Rey
y desde allí se lanzó al ataque, que se decidió del lado cristiano con la
intervención de la retaguardia castellana al mando de Alfonso VIII. El botín y
las provisiones tomadas en la batalla permitieron proseguir la campaña (Álvarez
(Coord.), 2011).
Los protagonistas del enfrentamiento:
- Los Almohades eran un grupo de tribus beréberes que en el 1146 entraron
en la Península y se hicieron con el poder musulmán. El califa Yusuf al-Mansur
derrotó a Alfonso VIII en la batalla de
Alarcos, la derrota tuvo una considerable repercusión ideológica (Álvarez
(Coord.), 2011), frenando la expansión cristiana hasta la batalla de las Navas
de Tolosa.
- Alfonso
VIII de Castilla, se enfrentó a los reinos de León y Navarra, en 1198 pactó una
alianza con Pedro II de Aragón y el reparto de Navarra. Pedro II de Aragón, rey
de Aragón y Conde de Barcelona; su reinado estuvo dedicado a la política en los
territorios transpirenaicos, con resultados limitados que causaron el
endeudamiento de la Corona. Sancho VII de Navarra; su enfrentamiento con
Castilla y Aragón se saldó con pérdidas territoriales, se alió con el rey de
Castilla en su lucha contra los almohades.
- El
autor del texto, Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, se encontraba
entre las huestes del rey Alfonso VIII, fue uno de los principales adalides del
papa Inocencio III en el proyecto de unidad de los reyes cristianos
peninsulares, con la idea de combatir a los almohades, recogió personalmente la
bula de cruzada y la predicó en Alemania, Italia y Francia, ganando el apoyo de
numerosos caballeros y notables de toda la geografía recorrida.
Jiménez
de Rada quiso transmitir para la posteridad, que la batalla no fue un suceso
más de la reconquista, fue algo más trascendente, el enfrentamiento entre dos modelos,
“El Islam” y “la Cristiandad”, con la victoria de esta ultima; el Dios de los
cristianos había vencido, y la victoria la encarnaba en la de un gran Rey de la
monarquía castellana que recuperaría España, rey que pasará a la posterioridad
por la derrota de los infieles con la ayuda que Dios en defensa de la fe
verdadera.
La
batalla de Las Navas de Tolosa fue decisiva en el devenir de la guerra secular
entre cristianos y musulmanes. La derrota almohade aceleró su crisis, aunque
algunas décadas todavía resistieron el empuje de los cristianos. Internamente
se deshizo la unidad andalusí y se formaron las “Terceras taifas”, de las que
un tiempo después solo Granada sobrevivió (Monsalvo, 2010).
Todos los
reinos peninsulares se beneficiaron de la campaña de la Navas, sin embargo
Castilla fue la gran triunfadora. La frontera castellana se restableció en la
línea de Sierra Morena, incluso se ocuparon fortalezas al sur de esa
cordillera. Por otra parte la batalla de las Navas supuso la primera gran
derrota de los almohades en lucha campal y sus repercusiones ideológicas fueron
bien aprovechadas por los castellanos. El desastre no fue más que el comienzo
de la descomposición almohade. El fin del Califato es el fracaso del intento de
unificación de los particularismos andalusíes y norteafricanos, bajo el mando
de una clase dominante de origen beréber (Álvarez (Coord.), 2011).
La
importancia del texto de Jiménez de Prada contenida en su crónica de España
sobre la batalla de las Navas de Tolosa fue decisiva para la memoria histórica
y colectiva de generaciones posteriores, ya que doce de los quince capítulos
del libro VIII, los dedicó a contar los sucesos desde la primavera hasta el mes
de julio de 1212. De manera que el detalle del relato, “aumentado y glosado con
posterioridad” en muchos de los acontecimientos narrados, ha constituido lo que
podríamos llamar el “ciclo historiográfico” de este combate (Biblioteca U. N.,
2013).
Bibliografía
ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A. (coord.). Historia
de España de la Edad Media. Barcelona: Ariel, 2011. (404-408).
MARTÍN RODRÍGUEZ, J.L. Manual de
Historia de España. Vol. 2: La España Medieval. Madrid: Historia 16,
1993. (316-319).
MONSALVO ANTÓN, J. M. Atlas
Histórico de la España Medieval. Madrid: Síntesis, 2010. (152-154).
Webgrafía
Biblioteca digital de Castilla y León (2014). D. Rodrigo Jimenez de Rada. Consultado el 2 de diciembre de 2014.
Diciembre 2013